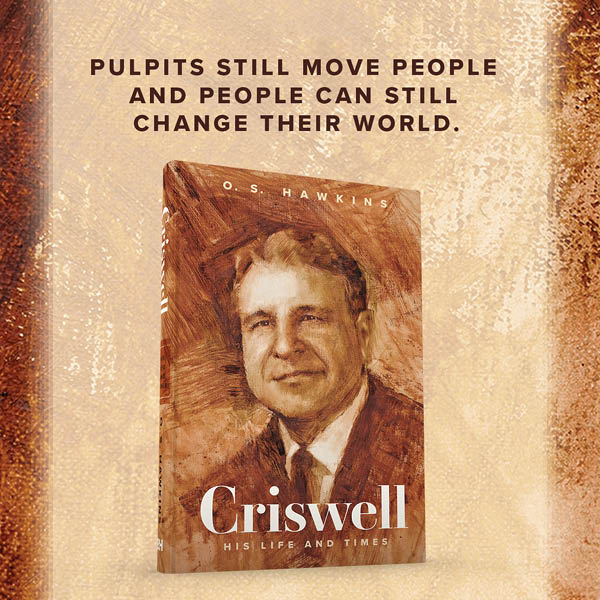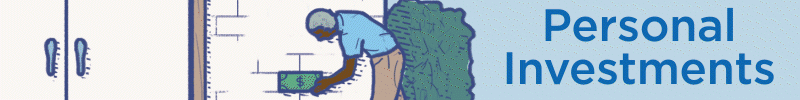
COLOMBIA (BP) — La noche desciende en una pequeña plaza donde una penetrante llovizna cae sobre el frio piso de piedra. Unos 35 hombres, la mayoría en camisas de manga corta o camisetas sin mangas, se amontonan bajo los únicos dos árboles.
Mientras tanto, dos mujeres jóvenes se apresuran para armar una improvisada “tienda de campaña” usando bolsas de plástico negro a la vez que intentan que no se moje una niña vestida en sus pijamas. Seleccionan el último escalón de la plaza, junto a la pared de un edificio cerrado. La lluvia arruina el techo de su refugio y lo hace colapsar.
Cerca de ahí, bajo el arco bajo del edificio, una pareja joven se sienta físicamente exhaustos, recargados lo más atrás posible a la pared, aunque sus piernas no tienen cómo guarecerse de la lluvia. Entre sus cuerpos tratan de proteger a su hijo de 8 meses.
Esta es la primera población colombiana en la ruta cuesta arriba, a través de las altas, arduas montañas andinas que van desde la frontera de Venezuela, atravesando Colombia hacia la frontera ecuatoriana, cruzan Ecuador hasta la frontera peruana y — para algunos — cruzando Perú hacia Chile o Argentina.

Son un puñado de los 200 a 500 venezolanos que pasan por ahí a diario, algunos empujando en sillas de ruedas a los ancianos, muchos cargando a un bebé en brazos, algunas con embarazos avanzados, casi todos vestidos para climas cálidos. La mayoría no tienen dinero, ni alimentos, ni conexiones fuera de Venezuela. No han comido bien en mucho tiempo en su propio país, donde un mes de salario tan sólo compra dos días de comida. Han vendido sus casas y sus posesiones para pagar el costo del autobús que los lleva a la frontera con Colombia — si acaso son afortunados. Algunos ni siquiera pueden pagarlo, así que caminan durante una semana para cruzar Venezuela hasta llegar a su frontera — antes de comenzar su largo camino a través de varios países.
Aquí en el país vecino, Colombia, los venezolanos están doloridos, hambrientos, sedientos, fríos y mojados en esta noche oscura en la plaza. Han estado caminando continuamente hacia arriba en la carretera de la montaña desde hace dos a cuatro días. Cargan todo lo que tienen en mochilas o maletas con ruedas: quizás un cambio de ropa, quizás fotografías de la familia que dejaron atrás, quizás botas para trabajar en un futuro y ansiado empleo. Vienen de las planicies calientes o de la costa sofocante. Nunca han conocido el clima frío — nada más frío que lo que sentían al abrir la puerta del refrigerador. Nunca han dormido en el piso de una plaza pública.
No tienen abrigos, ni chamarras, ni guanes, ni suéteres, ni bufandas. Sus calcetines (si acaso tuvieron unos) y zapatos ya están destrozados. Su calzado son sandalias, zapatillas baratas o tenis de bajo costo. Todos se dirigen hacia un pasaje en las montañas a 10,000 pies de altura donde recientemente 18 personas han muerto por hipotermia y congelación. No están preparados, no tienen recursos para este consternaste viaje y no tienen idea de lo que enfrentarán.
Su sobrevivencia depende de los desconocidos. Algunos son amables. Otros no. En una atmósfera donde va en aumento la xenofobia en contra de los inmigrantes venezolanos, algunas personas les dan la espalda y algunas naciones les están cerrando la puerta. En este pueblo, esta noche, los habitantes están en casa, cenando, preparándose para ir a la cama. Han visto cascadas de venezolanos pasar por sus tiendas y sus casas, todos cansados, todos hambrientos, todos sin dinero.
Y entonces surge un pequeño milagro en la noche. Llega una vagoneta. De ella descienden una banda de misioneros cansados.
Desde muy temprano han estado manejando cuesta arriba en las montañas, parando cada vez que ven un grupo de venezolanos, saliendo e invitándolos a bajar sus cargamentos y sentarse un momento mientras les dan un sándwich y una taza de chocolate calientes, reparan sus zapatos rotos con cinta de embalar, les dan ropa para la montaña donada por creyentes colombianos, escuchan sus historias, les cuentan una historia — una historia de Dios — les comparten sugerencias para estar sanos, lloran con ellos, oran con ellos y les dan ánimo para seguir el camino.
La plaza es la última parada de los misioneros. Durante 11 horas han estado escuchando y viendo una desgarradora historia tras otra. El chico de 16 años que dejó su casa solo para mandar dinero a sus seis hermanos menores para que puedan comer. El anciano que ha trabajado la tierra toda su vida. Ya no hay semillas, dice. Espera que alguien le permita trabajar en su tierra y le dé lo suficiente para comer. La mujer en su cuarto mes de embarazo cuya intención es que ella y su hijo puedan estar vivos. Las adolescentes caminando un pasaje montañoso de 10,000 pies en sandalias, pantalones cortos y blusas veraniegas.
El grupo de hombres en la plaza vuelve a la vida cuando se dan cuenta que se les ofrece comida –¡COMIDAY CHOCOLATE CALIENTE! Las dos mujeres reciben sus sándwiches y bebidas, chamarras calientes y bufandas. Expresan su agradecimiento, rápidamente se retiran con la niñita hacia su tienda de campaña reconstruida con bolsas de plástico. A unos pies de ahí, la joven pareja bajo el arco está tan debilitada que apenas estira su mano para tomar el sándwich. Todo el día y toda la tarde los misioneros han protegido la única cobija para niños que tienen, buscando al niño que más la necesitara. Ahora la cobija tejida en estambre rosado abriga a su pequeño hijo. El padre se sienta junto a su esposa, completamente imposibilitado de proveer para ellos. Al beber el primer sorbo de su chocolate caliente, lágrimas tibias caen por su cara y no cesan.
Los hombres no quisieran dejar ir a los misioneros. Aquí están las personas con los abrigos para ellos. Y aún más importante, la gente que los ve como seres humanos y saben hacia donde van y tienen información. “¿Va a hacer más frío?” se pregunta un hombre. “¿hay otro lugar que pueda ser más frío que aquí?” Están a 7,000 pies y les quedan 3,000 más en elevación para llegar al pasaje, donde las temperaturas nocturnas van desde los 36 grados Fahrenheit hasta el bajo cero. Una sugerencia práctica del pastor local: no suban a la montaña cuando estén mojados y sudorosos, es una manera segura de tener bronquitis. Enfríense primero. Una sugerencia de los misioneros: Guarden el papel aluminio de los sándwiches. Les puede ayudar a que sus manos se calienten.
Hoy mismo, en algún lugar de Sudamérica, estos venezolanos siguen caminando.