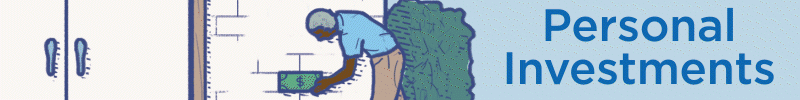 [1]
[1]BIRMINGHAM, Ala. (BP)–De dondequiera que seamos, dondequiera que vivamos, los creyentes cristianos somos adoptados por el mismo Padre.
¿Ellos habrán previsto lo que vendría? Me hacía esa pregunta este verano en Nueva York, al visitar la Estatua de la Libertad. En la base tiene inscripto: “Manden sus cansados, sus pobres, sus masas apiñadas que anhelan respirar en libertad.” La respuesta a esa invitación fue inmediata y masiva.
Aún en nuestros días, ¡la inmigración anual a los Estados Unidos, esta nación que con tanta generosidad nos alberga, es mayor que el total de la inmigración al resto de las naciones del mundo!
El grupo que más está respondiendo a esa invitación somos nosotros los hispanos.
Provenientes de los 20 países donde se habla español, ola tras ola de hispanos seguimos cruzando barreras culturales, financieras, legales, geográficas, lingüísticas y familiares para residir en este país que tanto promete. Según algunas estadísticas, hay pocos países (tal vez cuatro o menos) que tienen más hispanos que los Estados Unidos. De acuerdo al Buró de Censo, la población hispana de este país alcanzó 41.3 millones en julio del 2004, así que los hispanos ya representamos el 14 por ciento de la población total de los Estados Unidos. Hoy este grupo llamado “hispano,” de muchas naciones, muchas culturas y muchas razas, constituye la minoría más grande de los Estados Unidos.
INFLUENCIA RECÍPROCA
No hay duda de que, como grupo tan significativo, hemos afectado profundamente la cultura de esta nación. La gran cantidad de publicaciones, canales de televisión, productos de consumo y carteleras en español recuerdan al buen observador que esta nación ya no es de una sola cultura. Es interesante que hoy los supermercados vendan más “salsa” que “ketchup,” el condimento típico norteamericano. Los Estados Unidos no es y jamás volverá a ser lo que fue. Nuestra presencia lo ha transformado.
Por otro lado, la inmigración nos transformó a nosotros. Al inmigrar, hemos tenido que enfrentar la separación de todo lo conocido y querido e integrarnos a un mundo distinto en idioma, costumbres, leyes, economía y valores. Más aun, casi todos venimos de países más homogéneos, donde pertenecíamos a la cultura mayoritaria. Un buen día cruzamos esta frontera y de pronto somos y nos sentimos minoría. No es un sentimiento agradable. En algunos momentos nos sentimos aislados, distintos, incomprendidos y frustrados.
¡VIVA LA HISPANIDAD!
Es por eso que con frecuencia, en una reunión mixta, el hispano busca la cercanía de otro hispano, alguien “como él,” para aminorar la distancia que nos separa de otros.
Es interesante. Si sólo hay dos hispanos en un grupo distinto, se sienten “aliados.” No importa que uno sea peruano y el otro guatemalteco o que uno sea hondureño y el otro chileno. Al fin y al cabo, “somos hispanos.” Ese idioma en común (más o menos), esos valores que compartimos (más o menos) y ese sentimiento de incomodidad que ambos tenemos ante una mayoría “distinta” hace que nuestras diferencias se minimicen. La hispanidad que tenemos en común prevalece y nos une.
Sin embargo, las cosas suelen cambiar en una reunión entre hispanos. Ahora parece que la hispanidad, que anteriormente tomaba prioridad y nos unía, pasa a un segundo plano. Con frecuencia, en tales reuniones los uruguayos se acercan a otros uruguayos, los salvadoreños a otros salvadoreños y así cada “tal” para su “cual.”
Así es que en ciudades donde los hispanos son pocos, suele haber algún tipo de “Sociedad Cultural Hispana” con algún nombre por el estilo. Sin embargo, en ciudades que tienen una gran concentración de hispanos, como Miami, Nueva York, Los Angeles y otras, las agrupaciones culturales suelen ser de índole nacional: “Sociedad Colombiana” “Club Cultural Español,” etc.
Esto que describimos es lo que algunos llaman “La Ley de la Homogeneidad.” Este principio declara que preferimos estar con otros semejantes a nosotros, o, en otras palabras, que tendemos a segregarnos en grupos de iguales. Este comportamiento ha sido documentado en todas las especies de la creación. En consecuencia, este comportamiento podría calificarse de “natural” o “normal.”
La pregunta que surge es: ¿hasta qué punto podemos aceptar este comportamiento, que es normal en la sociedad, como normal en el contexto de la iglesia? La Biblia tiene algunas indicaciones.
LA BIBLIA Y “NUESTROS SEMEJANTES”
El mundo del apóstol Pablo era similar al nuestro. Quizás la mezcla de muchas naciones, aunque existía, no era tan compleja como la que vivimos nosotros, pero el cristiano de su día debió haber enfrentado el fenómeno de una sociedad severamente segmentada.
Recordemos la inmensa separación que existía entre judíos y gentiles.
Para el judío, la única utilidad de los gentiles era ser leña que alimentara los fuegos del infierno. A los esclavos se les consideraba una propiedad a la par que cualquier “cosa.” El amo tenía derecho absoluto de tratarlo, maltratarlo o aun matarlo sin consecuencia ni remordimiento alguno.
Recordemos también que el concepto de la mujer era muy distinto a lo que es hoy.
La mujer era una criatura de segunda categoría cuyo valor en poco superaba a los animales domésticos. En forma mucho más marcada que hoy se enfatizaba la diferencia entre ricos y pobres, educados y no educados, los que venían de “buenas familias” y aquellos que descendían de “gente común.”
A pesar de que se predicaba un evangelio que dice “Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas” (2 Corintios 5:17), a los nuevos creyentes les costaba dejar los valores que recibían de la sociedad y los hábitos que por tanto tiempo habían practicado. Como resultado, Pablo observó que las normas de la sociedad empezaron a invadir el seno de la iglesia.
Me imagino que los judíos se sentaban adelante y los gentiles atrás, los hombres de un lado del templo y las mujeres del otro, mientras que los esclavos quedaban parados al fondo. Como quien había experimentado una transformación radical en su vida cuando encontró a Cristo, Pablo reaccionó escribiendo a la iglesia de Galacia: “porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús” (Gálatas 3:27–28).
Cuando yo era niño, hace casi 60 años, al ir a la escuela en mi país, tenía que ponerme un “delantal blanco,” el uniforme requerido por el gobierno para todos los estudiantes. La teoría era que en la escuela no tenía que haber diferencias entre niños pobres cuya ropa venía remendada y niños de familias pudientes. Con el uniforme éramos todos iguales ante el maestro. Mire ahora la imagen que nos da Pablo: estamos “revestidos” de Cristo, y a partir de esa realidad, toda otra cosa que nos diferencia pierde significado. Entre hermanos, la realidad preeminente es que hemos sido lavados por la sangre de Cristo y Él nos ha hecho parte de una misma familia.
VIVIR SEGÚN LA REALIDAD
Vivimos en un país donde la discriminación por casi cualquier razón es ilegal. Sería sin embargo inocente pensar que las leyes que prohiben la discriminación la han abolido de nuestros corazones. La discriminación racial, nacional, económica, sexual, educacional y de otras clases es una realidad que muchos aún albergan en su interior y, con frecuencia, lo manifiestan en palabras, gestos y comportamientos lamentables. Lo más triste es cuando vemos algunas de estas actitudes y prácticas del mundo repetidas en nuestras iglesias. A veces la diferencia en trato es sutil; a veces no lo es. De igual manera, es un comportamiento que no refleja la realidad de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas.
Tomando un caso concreto, con frecuencia se puede ver la insistencia de enfatizar entre hermanos la identidad nacional. Suele pasar que en una reunión, nosotros mismos los pastores promovamos esto al preguntar: “A ver, ¿cuántos tenemos de Venezuela, Bolivia, Paraguay, dominicanos, etc.” No es que eso esté mal, pero puede llegar a perpetuar barre-ras traídas por los prejuicios que en menor o mayor medida todos tenemos. Ciertos apodos que nosotros usamos, como “ticos” (costarricenses), “nicas” (nicaragüenses), “cubiches” (cubanos), “ches” (argentinos), “chicanos” (mexicanoamericanos), etc., revelan actitudes poco respetuosas y percepciones estereotipadas que dañan nuestra relación de hermanos.
Mi esposa, con mucha sabiduría, me ha aconsejado que al predicar, trate de limitar o eliminar las referencias a mi país de origen, pensando que eso puede alienar a alguien que tiene problemas con mi patria y necesita escuchar sin prejuicios la Palabra de Dios. Yo intencionalmente he tratado de suavizar el acento que me delata por la misma razón. No quiere decir esto que me avergüenzo de mi identidad o que necesito abandonar los valores, las enseñanzas y las tradiciones que recibí. Sí quiere decir que aceptamos la realidad de que hemos vivido una metamorfosis cultural.
Me doy cuenta que hoy soy parte de dos culturas nuevas que han tomado prioridad en mi vida.
Soy parte de un grupo cultural que se llama “los hispanos de Estados Unidos.” Es interesante para mí volver al país donde nací y observar la vida, las costumbres y los sistemas sociales. Al hacerlo me doy cuenta que los 30 años que llevo viviendo aquí han cambiado la manera en que veo y juzgo las cosas. Cosas que antes no notaba porque me parecían “normales” hoy me llaman la atención. Cosas que antes disfrutaba, ya no disfruto. Por momentos me siento que casi ya no soy “de allá.”
El ser “de acá” quiere decir que me identifico con la cultura de este país que tanto me ha brindado, que he llegado a amar y al cual me quiero brindar. Siento que debo adoptar lo mejor de esta cultura y aportar aquí lo mejor de la que traje. Siento que mi compatriota no es tanto el que nació donde yo nací, sino ese hispano que, como yo, vino de lejos para invertir su vida aquí. Culturalmente no soy el que era, sino el que soy, el que la vida y la realidad de mi situación actual me han hecho. Y creo que eso está, en términos locales, “OK.”
Mucho más importante que eso, soy ahora parte de un grupo cultural llamado “la familia de Dios.” Es una cultura que reconoce sólo dos tipos de personas: pecadores condenados y pecadores perdonados por la gracia de Dios. Quienes hemos recibido ese milagro llamado “salvación” tenemos en común algo que nos transformó totalmente, desde lo más íntimo de nuestros sentimientos hasta lo más público de nuestros comportamientos.
Cuando a esa persona la llamo “hermano” es porque es mucho más que compatriota o conciudadano. ¿Qué podemos tener en común con una persona que sea más importante que “un Señor, una fe, un bautismo, un Dios …” (Efesios 4:5–6a)? Mi “hermano” es parte de mi familia, porque la misma sangre es la que nos ha dado vida a los dos. Debemos esforzarnos para que nuestra relación cotidiana refleje claramente la experiencia común que tenemos en Cristo y el hecho de que somos parte de la misma familia espiritual.
Celebremos nuestra nacionalidad celestial, esa ciudadanía que hace puentes entre hombres y mujeres, ricos y pobres, jóvenes y ancianos, doctores y analfabetos, ecuatorianos, panameños, puertorriqueños, etc., etc. Debemos cultivar nuestra unidad celosamente porque es la voluntad de Dios, porque refleja nuestras prioridades y porque forma una parte importantísima de nuestro testimonio.
“Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea …” (Juan 17:20–21).
–30–
Raúl Vázquez es director de la División de Idiomas de la Convención Bautista de Florida.
Publicado originalmente en Nuestra Tarea, marzo/abril 2006.
